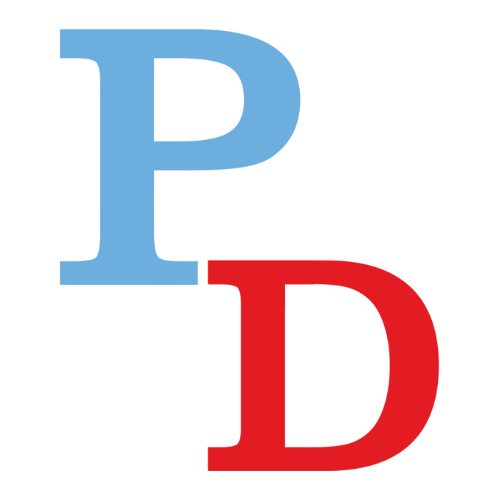Por Héctor Brondo (*)

La renuncia de Marcos Lavagna a la presidencia del INDEC no es un episodio administrativo más ni una anécdota en la rotación de cargos públicos. Es, antes que otra cosa, una señal política de alto voltaje que vuelve a poner en cuestión uno de los pilares más sensibles de cualquier democracia moderna: la credibilidad de sus estadísticas oficiales.
El dato no es menor porque el INDEC no produce números inocuos. Produce información que organiza expectativas, estructura contratos y ordena -o desordena- la vida económica cotidiana.
Cuando se erosiona la confianza en ese termómetro, el daño se propaga con velocidad: los acuerdos entre privados se vuelven defensivos, las cláusulas de ajuste se recargan de desconfianza y la economía real empieza a operar bajo la presunción de que el dato oficial es, como mínimo, incompleto.
La salida de Lavagna alimenta sospechas que el Gobierno Nacional no logra disipar. Ya no se trata solo de la clásica acusación de “manipulación política”, sino de algo más corrosivo: la percepción de que el poder necesita domesticar la estadística para sostener un relato que no termina de cerrar con la realidad. Cuando esa percepción se instala, el Estado pierde una herramienta clave de coordinación social.
Negociaciones, por el aire
El impacto se siente con particular crudeza en las negociaciones salariales. Sindicatos y cámaras empresariales discuten paritarias mirando índices que, si dejan de ser creíbles, se transforman en un campo de batalla adicional. Cada parte llega a la mesa con su propio número, y el consenso se vuelve más caro, más frágil y más inestable.
En definitiva, la renuncia no golpea solo a un organismo técnico. Golpea a la confianza, ese activo intangible que ningún decreto puede imponer y que, una vez perdido, cuesta años reconstruir. Sin estadísticas creíbles, la política económica se convierte en un ejercicio de fe. Y la fe, en economía, suele pagarse cara.
(*) Periodista y editor de Punilla a Diario.